
Análisis
Sí nos representan
Las protestas agitaron el descrédito de políticos e instituciones: se abrió una brecha que ha cristalizado en el auge de la desafección y el populismo
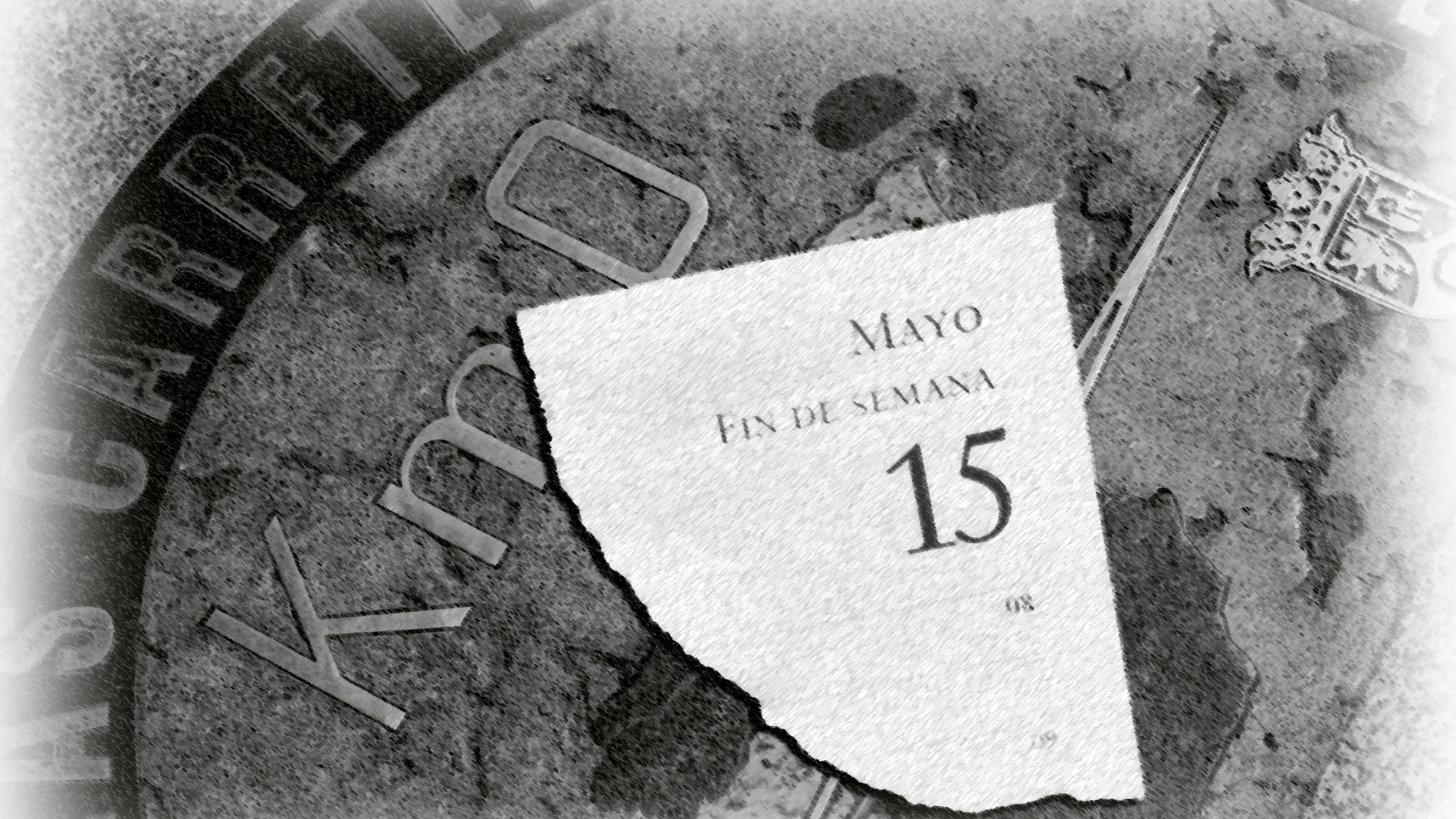
En el «¡No nos representan!» que se coreaba en Sol está esbozada gran parte de la última década de nuestro país. El manifiesto ¡Indignaos! de Stéphane Hessel, en el que se reivindicaban los principios de la Resistencia Francesa contra el nazismo, se convirtió en el armazón teórico que ensambló las protestas que durante la primavera y el verano de 2011 recorrieron calles y plazas de toda España, pero cuyo icono terminó siendo la céntrica plaza madrileña y su permanente acampada. Las imágenes de los jóvenes españoles reclamando su papel en la sociedad y exigiendo cambios en la forma de gestionar lo común dieron la vuelta al mundo y encontraron réplicas en otros países (como el Occupy Wall Street). Como si fuera una reedición del Mayo del 68 francés, algunos vieron una revolución en ciernes que actuaba como una especie de catarsis colectiva para exorcizar los males de una sociedad que sufría las consecuencias de la Gran Recesión y que reflejaba el hartazgo de una juventud que buscaba su espacio: se descubría a una generación desencantada que aspiraba a cambiarlo todo. Al margen del mito que rodea al 15-M, a esa interpretación más o menos romántica que algunos le han atribuido, o al legado de apertura del debate público que pudo tener, la realidad es que aquel movimiento impulsó otros cambios en el marco mental de la sociedad española que han ido desarrollándose a lo largo de los últimos años y cuyas peligrosas consecuencias aún perduran.
Democracia representativa
Al cansancio evidente por los recortes para superar la crisis económica, se sumó otro elemento que actuó de catalizador para empujar a los indignados: la corrupción. Por aquel entonces, los escándalos acaparaban portadas y abrían informativos casi a diario. Aunque venían de años anteriores, los del boom económico, salieron a la luz pública coincidiendo con las restricciones que afectaban de lleno a la vida de los ciudadanos y la combinación de esos dos factores precipitó el impacto de aquel enorme enfado social.
Los españoles dejaron atrás esa cierta permisividad de tiempos anteriores y se instalaron en el convencimiento de defender la importancia de la higiene en la gestión pública (que el dinero público no es que no sea de nadie, sino que es de todos). Y junto a este cambio de mentalidad colectiva, tan positivo, también se asentó la convicción de que la política estaba intrínsecamente ligada a la corrupción y empezó a romperse el principio básico de la democracia representativa: se hurtaba la legitimidad indiscutible de los servidores públicos. Algo que, en realidad, no sorprende demasiado si tenemos en cuenta que gran parte del ideario que tenía entonces el 15-M marcaba como sus principales enemigos al consumo en masa y a la sociedad capitalista (quizá nunca fue un movimiento tan transversal y neutro como algunos querían transmitir).
Al hacer desaparecer el valor de la representatividad de los cargos públicos se quebraba uno de los pilares fundamentales de la democracia. El respeto debido a los políticos y a su papel clave no es incompatible (de hecho, es muy compatible) con una férrea exigencia, pero eso se resquebrajó. De aquel movimiento en la calle, más o menos espontáneo, se dio paso a un tejido asociativo que años más tarde, en 2014, se condensó en la creación de un nuevo partido, Podemos, y de un concepto que nos ha acompañado desde entonces: la nueva política (aunque ni siquiera era un término nuevo: Ortega ya lo usó en una conferencia en 1944). Y esa nueva política lo inundó todo. Se hablaba de una Segunda Transición que aspiraba a reformar o a derribar la primera (la genuina), según el lado ideológico al que se mirara, y se cuestionaba el sistema del 78 emanado de la Constitución. Se estimuló un discurso que conectaba perfectamente con las emociones de una sociedad asfixiada en lo económico y profundamente decepcionada.
Las cicatrices públicas
La desafección de los ciudadanos con sus representantes y el descreimiento del valor de las instituciones fue cristalizando hasta convertirse en el eje de la conversación pública. Y así se ha ido construyendo en estos años una política que ha ido importando a España estilos y métodos muy conocidos en otros países, pero que aquí no se practicaban: los del populismo. Con sus soluciones rápidas y simples, critican y cuestionan la verdadera esencia de la política (entendida como mejora de la vida de los ciudadanos) y que es la única vía para la convivencia.
El espíritu contestatario y de protesta permanente se han calmado diez años después, pero han dejado cicatrices profundas que han cambiado el paradigma político aupando la desconfianza y generando todo tipo de monstruos populistas. Ahora que el bipartidismo avanza e intenta recuperar su espacio perdido, ahora que los principales protagonistas de la nueva política ya la han abandonado y ahora que la idea del cambio de ciclo sobrevuela (en distintos aspectos) la España de 2021, la sociedad debería intentar superar algunas de aquellas secuelas. Debería reconciliarse con la política y alejarse del tóxico reguero ideológico que abona el terreno a los populismos (de todos los signos e ideologías) y que se sustenta en el rechazo sistemático a sus representantes, obviando que el poder para elegirlos reside en los propios ciudadanos y que eso es, precisamente, lo que legitima la democracia. El legado antipolítica del 15-M debe dejar paso al «Sí nos representan». Aunque, eso sí, con la exigencia de que lo hagan bien.
✕
Accede a tu cuenta para comentar





