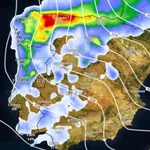EE UU
Trumpismo, el fin del fallido experimento de la antipolítica
Con el asalto al Capitolio, la primera potencia del mundo ha dejado de manifiesto los riesgos de que populistas y antisistema accedan al poder

«Seré el mejor presidente de EE UU que Dios jamás haya creado», dijo Donald Trump en vísperas de las elecciones de 2016. No está claro que lo haya sido. Pero no hay dudas respecto a la erosión causada en las instituciones y en la confianza de la ciudadanía en el sistema, marchito después de cuatro años de continuos ataques contra la legitimidad de la democracia, lanzados, además, desde la más alta magistratura del Estado. A diez días de la inauguración de Joe Biden, ha quedado constancia de que el experimento de la «antipolítica» ha resultado fallido.
Por supuesto hubo luces durante su Gobierno. La marcha de la economía fue espléndida.Aunque, atención, llegaba en una situación estupenda después de que la administración anterior, a su vez, heredase un carajal en plena crisis de las hipotecas subprime. Tuvo el cuajo de revertir décadas de políticas poco fructíferas respecto a una China infatigable en sus inclinaciones autocráticas y su desprecio por la democracia. También cosechó éxitos en el polvorín de Israel, merced a los acuerdos suscritos entre el único Estado de Derecho que existe en la zona y naciones como Emiratos Árabes, Marruecos o Bahréin.
Pero incluso los fastuosos números macroeconómicos quedaron heridos de muerte merced a una gestión de la crisis sanitaria más atenta a la propaganda que a los problemas reales. Igual que en España hubo que celebrar contra todas las recomendaciones de los epidemiólogos las manifestaciones del 8-M, así en EE UU, la Casa Blanca transformó el coronavirus en un caballo de Troya cultural, las mascarillas en material combustible y la necesidad de respiradores en un juego donde la Administración central rechazó tomar responsabilidades, entregada a las consignas anti políticas y empeñada en culpar de todo a los gobernadores locales.
En realidad, para Trump, todo, desde las primarias de hace un lustro y hasta los incidentes de esta semana en Washington, fue una cuestión puramente emocional, blindada a la heurística racional y anclada al puro narcisismo. Lo había escrito James Kitfield en vísperas de que alcanzara la Casa Blanca: «Carece del rastro de papeles que podrían iluminar sus vagas convicciones». El mismo Trump que exigía el fin del Obamacare, que no logró, entre otras cosas, por la resistencia de sectores dentro de su partido, tuvo momentos de defender la sanidad universal y gratuita, y también de acusar de socialistas a quienes pedían tal cosa. Lo que en otros podría tasarse como fruto de la evolución ideológica en su caso fue siempre consecuencia de un oportunismo sólo atento a la gratificación inmediata y el beneficio político propio.
Igual que ignoró el sufrimiento de los activistas por la democracia en Hong Kong corrió a usarlos como estandarte en cuanto necesitó ocultar su catastrófica gestión de la pandemia. Denunció la supuesta corrupción de una Hillary Clinton a la que invitó a su propia boda y a la que había ayudado con cheques en varias campañas políticas. Prometió expulsar a once millones de indocumentados y a los niños y adolescentes que llegaron a EE UU sin papeles, muchos de ellos hace tantos años que no han conocido otro país, si el Congreso insistía en no financiar su «precioso» muro. Precioso... e inútil: la inmensa mayoría de quienes ingresan en EE UU para quedarse de forma ilegal lo hacen por los puertos terrestres y marítimos y aeropuertos, igual, por cierto, que buena parte de los estupefacientes. «Segregación ahora, segregación mañana, segregación para siempre». Con un empeño digno de George Wallace discutió los orígenes de su antecesor, Barack Obama, al que acusaba de haber nacido en Kenia, e inauguró movimiento conocido como «birther», avispero de xenófobos, exaltados y otros hinchas del Ku Klux Klan y afines.
Algunos de estos racistas, por cierto, asaltaron el Capitolio mientras los congresistas votaban la certificación de los resultados electorales del 3 de noviembre. Uno de ellos fue fotografiado con una camiseta que parece celebrar el campo de exterminio de Auschwitz Birkenau. Nada de lo que deba responder Trump, aunque en los peores momentos del asalto vandálico al legislativo dedicara palabras de comprensión a los «hooligans». Nada de esto, por cierto, debería de facultar a empresas como Twitter a censurar su cuenta. Pues como explicó en su día el abogado y columnista Alejandro Molina a este periódico, una cosa es controlar el contenido ofensivo y otra lanzarse por la pendiente de la censura y porque «mientras sean los Tribunales quienes ponderen los límites, como poder independiente de ideologías o posiciones de poder unívocas, el debate público estará salvaguardado. El problema surge cuando el poder ejecutivo, o, a instancia de éste, las propias plataformas digitales, pasan a intervenir y modular la libertad de expresión ejercida en tales soportes».Pero con la Casa Blanca firmemente asentada en un daltonismo típicamente populista era cuestión de tiempo que también sus oponentes resbalaran por la misma senda.
Para ilustrar la falta de escrúpulos de Trump, por cierto, bastaría con recordar que sus hijos siguieron al frente los negocios familiares, que no ha presentado el contenido de sus declaraciones de impuestos y que al poco de ganar las elecciones compareció junto al resto de su familia en el programa 60 minutes y al día siguiente una empleada de la organización envió un correo a los medios para explicar que durante la entrevista, Ivanka Trump había lucido un brazalete de su colección Metropolis, valorado en 10.000 dólares. Por si alguien no había comprendido todavía que el populista Trump, como escribió Eric Lipton, de «The New York Times», usaría «la presidencia de EE UU como una oportunidad de marketing».
Además, el principal asesor e ideólogo del trumpismo, Stephen Bannon, ex director de Breitbart News, ya le explicó al «Hollywood Reporter», sus intenciones: «Al igual que el populismo de [Andrew] Jackson», sostiene, «vamos a construir un movimiento político completamente nuevo».
El profesor Francis Fukuyama, al que entrevistamos, tenía claro en 2017 que el auge de Trump respondía «al descontento de un sector de la población estadounidense, en general blancos de clase trabajadora, que hasta hace no muchos años mantenían una buena posición, con trabajos en la industria bien remunerados» y que, «como buen populista, les ofrece un relato sencillo al que agarrarse».
También habló con este periódico el novelista Richard Ford, Premio Princesa de Asturias de las Letras, Pulitzer y eterno candidato al Nobel: «No sé lo suficiente de teoría política como para saber si un hombre como Donald Trump es inevitable. Conozco las fuerzas que lo han situado en primer plano, están bien documentados: la creciente diversidad de la población y los cambios en el equilibrio del voto, el fracaso del gobierno en todos los niveles y el cinismo de los votantes acerca del gobierno. Trump resulta atractivo para gente que está enfadada y que no se siente bien representada por el gobierno».
No es cierto que las palabras de Trump no importasen y que sus acciones no hayan minado los fundamentos demoliberales, como tampoco es verdad que no hubiera quienes, desde dentro del partido republicano, por ejemplo senadores como Lindsey Graham, advirtieron hace años del peligro que suponía Trump. Asunto distinto es que, fuera por interés, desistimiento o resignación, hayan acabado fungiendo como sus aliados. Al menos hasta que la buena estrella del magnate dió señales de agotarse y tocó apuñalarlo para salvarse.
✕
Accede a tu cuenta para comentar