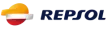Donald Trump prefiere que lo llamen el Golfo de América
El presidente electo de Estados Unidos ha realizado la propuesta geográfia de rebautizar a la cuenca oceánica caribeña

Hace unos pocos días, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó unas sorprendentes declaraciones –nada raro en él, ya que domina a la perfección este tipo de comunicados– afirmando que el topónimo Golfo de México debería ser modificado por el de Golfo de América. Además de la muy generalizada metonimia de denominar América al país llamado Estados Unidos de América –una nación sin nombre, como decía Julio Camba–, la nueva ocurrencia de Donald Trump se encuentra estrechamente relacionada con sus intenciones expansionistas de volver a controlar el Canal de Panamá –devuelto a dicho país centroamericano el 31 de diciembre de 1999–, de adquirir la isla de Groenlandia –nación constituyente del Reino de Dinamarca– e incluso de incorporar de alguna manera un país tan vasto –y perteneciente a la Commonwealth–como es Canadá.
Junto con el tono eminentemente nacionalista e imperialista planteado con tales objetivos geoestratégicos, la intención que hay detrás del pretendido cambio del topónimo no resulta ninguna novedad dentro de la historia de la geografía, puesto que podemos encontrar un número considerable de accidentes geográficos y de topónimos que han visto modificada su denominación a lo largo de los siglos; al menos, desde que existen los registros escritos.
En realidad, la idea que subyace en tales cambios, más allá de las evidentes modificaciones fonéticas que sufren todas las lenguas y de la sustitución de unas lenguas por otras, es la de apropiación. En efecto, cuando una sociedad, una cultura o un pueblo han sustituido cualquier nombre de región, de localidad, de río, de montaña o de bahía, lo que existía en el fondo era la voluntad de hacer suyo, de incorporar las tierras, costas o islas que acababan de ser descubiertas o de ser conquistadas.
Desde los fenicios
Para comprender este proceso en toda su extensión podemos retrotraernos a la época de la expansión fenicia y griega en la antigüedad. Estos dos pueblos, de indudable vocación marinera, procedentes de la zona del Mediterráneo oriental, surcaron las aguas no solo del que tiempo después los romanos denominaron Mare Nostrum, sino que también arribaron a las complicadas aguas del Océano Atlántico. Esto sucedió de manera especial con los fenicios –en realidad, cananeos, ya que el nombre de fenicios fue un etnónimo peyorativo que les adjudicaron los griegos, sus grandes rivales comerciales durante la primera mitad del primer milenio antes de Cristo–.
Pues bien, sendos pueblos de marinos procedieron a dar nombre a las nuevas realidades geográficas que fueron descubriendo y, a menudo, colonizando por el Mediterráneo y el Atlántico. Así, por poner unos cuantos ejemplos, encontramos numerosas «aldeas blancas» que respondían a una imagen puramente descriptiva de aquellas localidades indígenas o de reciente fundación que fenicios y griegos esparcieron a lo largo de sus navegaciones. Por su parte, los fenicios –llegados de un una serie de ciudades-Estado situadas en el actual Líbano– dieron lugar a realidades urbanas tan reconocidas como Cartago, «ciudad nueva», luego repetido en la Cartagena o Cartago Nova de Hispania.
El nombre de nuestra Península, que por evolución fonética del latín ha dado lugar a España, fue tomado en préstamo por los romanos a los cartagineses –emparentados con los fenicios– a los que expulsaron de nuestro solar.
Durante mucho tiempo se pensó que Hispania significaba en su origen «tierra de conejos», mientras que en la actualidad se tiende a considerar que debe ser traducido como «tierra de metales», que eran la principal materia prima que atrajo a los fenicios a las costas peninsulares.
Relacionado con esta idea última, el nombre de Iberia que otorgaron los griegos a nuestra realidad geográfica y que mantenemos todavía como adjetivo debe ponerse en relación con la otra Iberia, la de Oriente, a la que también dieron nombre los navegantes y comerciantes helenos y que se sitúa al fondo del Mar Negro, en la actual Georgia –objetivo, por cierto, del expansionismo ruso por la región del Cáucaso–.
Volviendo a los nombres de las fundaciones fenicias encontramos en nuestra costa atlántica la milenaria Gadir, «recinto amurallado», que por supuesto es la antepasada de la entrañable Cádiz –la Gades romana–, y no podemos olvidar la alegre Ibossim, hoy Ibiza, que bien puede significar «la isla de Bes», referido a dicha divinidad egipcia, que los propios cananeos trajeron al Mediterráneo occidental. Con posterioridad, fueron los griegos quienes agruparon con el nombre de Pitiusas («islas de los pinos») el conjunto formado por Ibiza y Formentera.
En el caso de las navegaciones helenas tenemos un buen número de topónimos y accidentes geográficos repartidos por el Mediterráneo y el Mar Negro que han pervivido hasta la actualidad.Algunos de ellos han dado lugar a ciudades tan importantes como Nápoles («Neápolis» o «ciudad Nueva»), Sebastopol («Sebastópolis» o «ciudad Augusta» en Crimea) o la más cercana «Emporion», que ha dado lugar a Ampurias Empúries, en la Costa Brava y cuyo significado es el de «mercado» o «centro de comercio».
Más allá de este bagaje histórico y filológico, lo cierto es que las culturas posteriores estuvieron operando unos procesos mentales muy similares a las anteriores, ya que en los continentes americano y africano encontramos algunos nombres descriptivos, como el precioso Cabo Verde o los no menos sugerentes Puerto Rico y Costa Rica.
Y, por supuesto, hubo muchas fundaciones que replicaron el nombre de la localidad de origen de quienes la establecieron; por ese motivo hay Valladolid, Córdoba, Guadalajara, Mérida y Trujillo en América (Hispanoamérica, no a la que se autorrefieren los estadounidenses) e incluso existe una Murcia o una Cádiz en las remotas Islas Filipinas, la penúltima colonia española.
Denominaciones mutables
Si regresamos al motivo por el que comenzaba este artículo, el del caribeño Golfo de México, es necesario hacer notar que los españoles y portugueses, en su dominio del continente americano, adaptaron a su fonética numerosos nombres indígenas. Vemos algunos ejemplos en los productos que trajeron a Europa: tabaco, chocolate, canoa, hamaca, tomate, patata,... Y de este proceso no fueron ajenos ni los nombres de etnias, ni de ciudades, ni de accidentes geográficos.
De hecho, el Golfo de México hace referencia a los mexicas, el pueblo indígena que fue derrotado por unos pocos españoles y unos muchos mesoamericanos con los que estaban enfrentados desde bastante tiempo atrás. Antes de recibir este nombre, que el presidente electo de Estados Unidos quiere modificar dentro de sus apetencias o caprichos territoriales, fue denominado Golfo de la Nueva España en referencia al virreinato establecido por la monarquía hispánica en 1535.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que las denominaciones geográficas, como las lenguas, no son inmutables, pero su cambio se ve, en gran parte de las ocasiones, forzado por motivos políticos o de control militar o comercial. Seguramente, esta propuesta de Donald Trump no se llevará a la práctica, aunque detrás de ella subyace una idea que ha estado muy presente a lo largo de la historia, tal y como hemos visto.